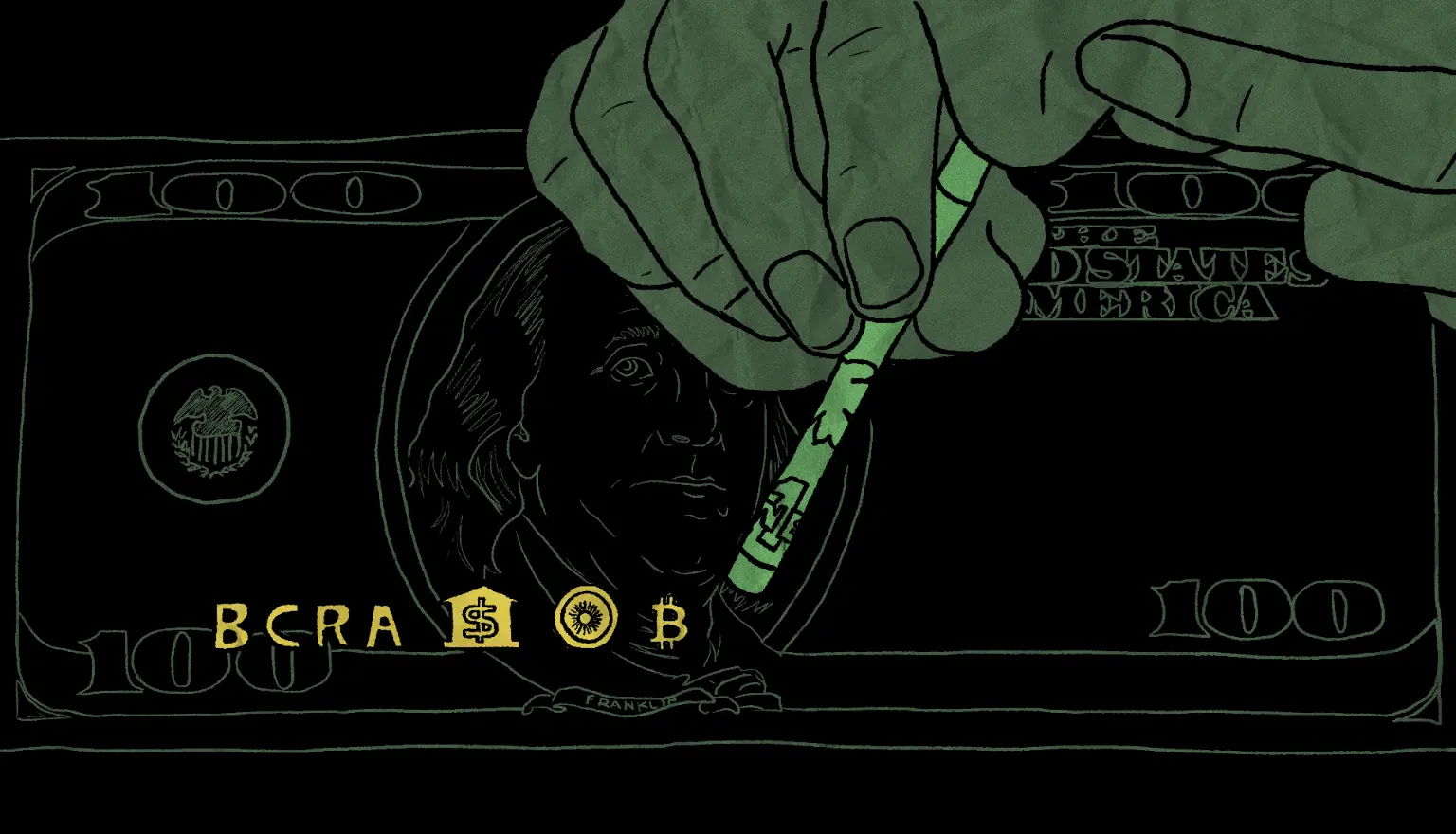Por Paula Gonzalvez
Ilustración de Lula Rodríguez
Hay un cuerpo que no se puede ver porque lo ocultaron. Las palabras lo nombran, le hacen un eco y lo apagan. Generalmente tiene forma pero todos lo ven deformado. Quizás debiéramos encontrar mejores conceptos para afirmar sin tapujos ni enfoques negativos su existencia. Todas las personas de sexualidades disidentes caen en el bolsillo del lenguaje que invisibiliza.
Si es posible afirmar -como Michel Foucault confiaba- que una lucha por el saber y las significaciones es siempre una lucha por el poder, entonces resulta imperioso preguntarse por las leyes gramaticales que moldean a punta de sangre los cuerpos, los sexos y las sexualidades. Aunque este nuevo siglo, con los cambios que acarreó, nos permitió validar muchos derechos que en la época del filósofo francés eran prohibidos, algo permanece en las tinieblas y nos sigue enfermando. En la patria que nos cobija, al igual que en la mayoría de los países del mundo, la homosexualidad ya no es más ilegal gracias a la decisión de la Organización Mundial de la Salud de sacarla del rubro de enfermedad y pasarla al rubro de lo natural. Esa es la razón por la que todos confían en que también quedó alejada de la categoría de anormal, pero pongamos los pies en la tierra: ¿en qué momento una persona no se sintió diferente al afirmarse como miembro de la comunidad LGBTTIQ+ o al sentirse representada por alguna de esas siglas? ¿Qué mujer no advirtió alguna vez en su propia carne que era inferior a los hombres?
Sin lugar a dudas estos son tiempos como los de antaño: de lucha. La instauración social de las etiquetas abrazadas bajo la bandera del orgullo fue necesaria para obtener una primera aceptación de las sexualidades disidentes y diversidades de género. Estamos segures de que las marchas y manifestaciones que involucraron poner el cuerpo en juego allanaron los caminos para la adquisición de derechos fundamentales, como a la vida, a la libertad de expresión, a la identidad. Pero la lucha actual debe ir por un lado diferente.
Expresiones tales como “gay”, “lesbiana”, “bisexual”, “transexual”, “transgénero”, “travesti”, “intersexual”, “asexual”, junto a muchas otras que se incorporan día a día dentro del signo “+”, al igual que los estereotipos que se construyen acerca de lo femenino, son todas clasificaciones que nacieron despectivamente y con motivo de discriminar. Nosotres luego quisimos transformar su significado en algo positivo, apropiándonos de los términos, pero es muy difícil ir en contra del motivo que les dio origen. Por eso, aún se siente como si algo no llegara a estar bien. La filósofa foucaultiana y estadounidense Judith Butler, que escribió acerca de la teoría “queer”, opina que “las categorías nos dicen más sobre la necesidad de categorizar que sobre los cuerpos mismos”, porque no hay mejor forma para definir lo que es normal que contrastarlo con lo diferente. Así, lo anormal se nombra como opositor de lo que supuestamente es bueno para la humanidad. El discurso heteronormativo disciplina los cuerpos, basado en una forma ideal y ficticia de ser hombre o de ser mujer, reglamentando el comportamiento. Esta ilusión de género se mantiene dentro del marco obligatorio de la reproducción heterosexual. Pero lo que es normal ahora puede que no siempre lo haya sido. Pensemos en Grecia, por ejemplo, donde la homosexualidad era algo normal. O en la Alemania del siglo pasado, en la que la homofobia era lo natural. En consecuencia, y por la necesidad que todos tenemos de sentir que pertenecemos y que somos aceptados, escondemos las facetas que creemos incorrectas: un amor que supuestamente no debiera ser, un imaginario de la persona en la que te querés convertir, un placer prohibido. El cambio de épocas hace que algunas cosas se normalicen y, como partida doble de un asiento contable, crece al mismo tiempo una nueva anormalidad que funciona como nuevo contraste para la regla.
El sexo biológico dejó de ser sólo algo natural desde el momento en que se lo cargó con ciertas características de comportamiento. Y el sexo no es lo mismo que el género: este último se asemeja más bien a cómo pensamos nuestros cuerpos, indiferentemente de lo biológico. Sin embargo ambos son construcciones sociales y culturales porque es el lenguaje, ya cargado de significaciones y maneras de poder ser, quien les dio y sigue dando sus formas. El camino que Butler propone seguir es el de la deconstrucción del binarismo de género y del abandono de la lucha en pos de la naturalización de las etiquetas, para poder pasar a usar nuevas expresiones que nos sean propias, como “queer”. Propongámonos ir más allá: ¿no sería mejor prescindir, directamente, de todas las etiquetas? Hoy en día, lo único que ellas hacen es separar más y más. Demasiadas identidades nuevas (viejas identidades con nuevos nombres) se agregan todo el tiempo al “+”, ¿pero con qué sentido? ¿La lucha no era hacia la igualdad, porque cada cual puede seguir siendo humano, hacer y pensar su cuerpo como guste y amar a quien quiera? Tal como en el poema de Susy Shock, Reivindico mi derecho a ser un monstruo, la propuesta ahora es que no nos percibamos tampoco en esos términos, sino como cuerpos que sienten más allá de todo género, aún a sabiendas de lo incómodo que pueda ser esto para la norma y el sistema. Así, quizás, todas nuestras identidades perdidas se vuelvan a encontrar en un espacio sin limitaciones.
*Si querés leer más de la autora, entrá acá.