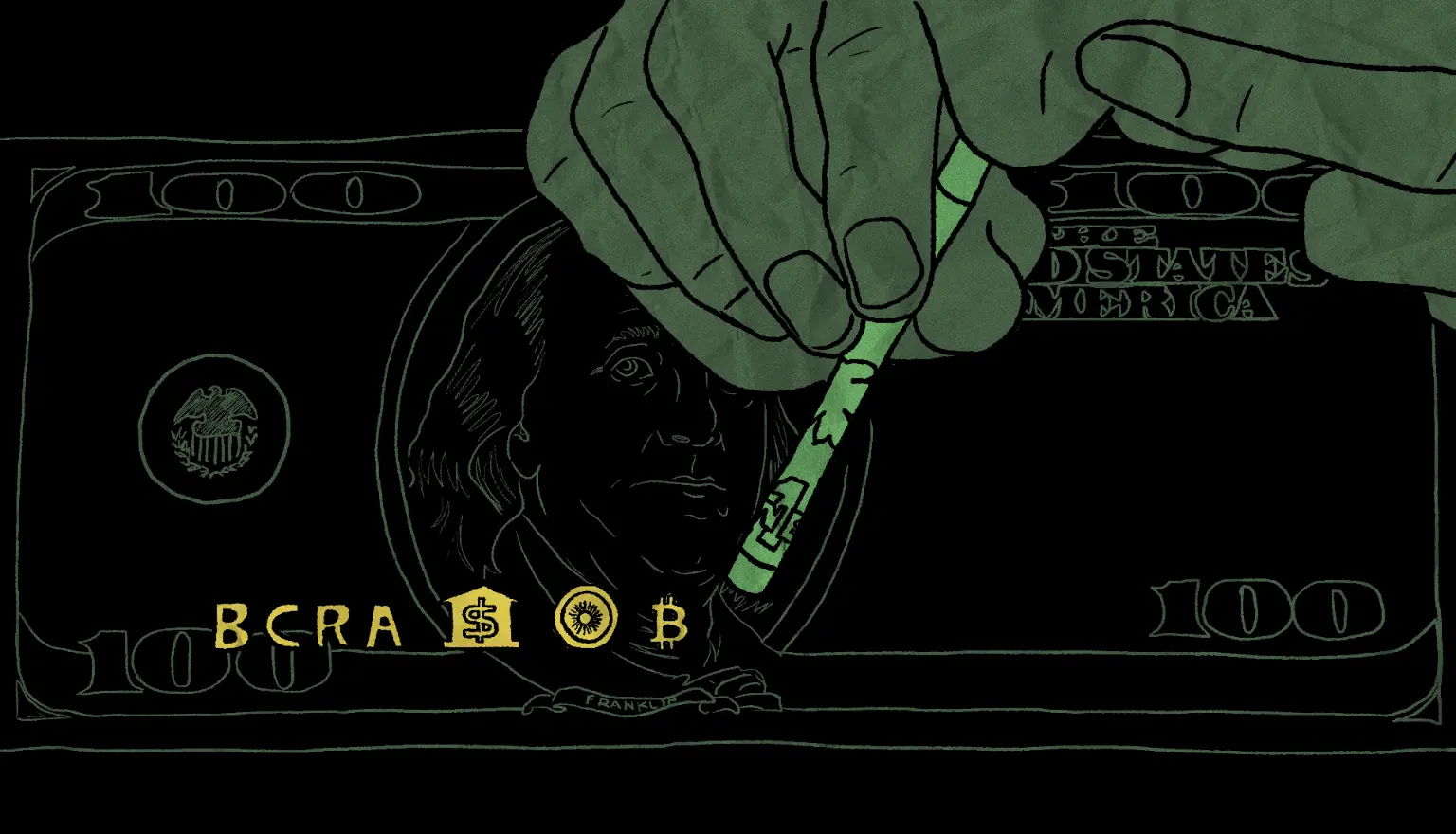Por Victor Ariel Payes*
Una crónica de la pandemia y la revuelta en el penal de Las Flores
Este relato va dedicado a mis hijos y toda la familia. También a mis amigos que se sienten familia y están acompañando los pasos que caminan en la búsqueda de un futuro mejor. A mis profesores de literatura y a cada uno del grupo de coordinadores universitarios, que tanto me acompañaron durante varios años. A los delegados del Pabellón 4 planta baja y a cada uno de los compañeros de convivencia. A cada una de las personas a las que les tocó vivir este día oscuro.
También a toda la sociedad que tiene una mirada confusa al apuntar imaginariamente y en voz alta, su propia culpa. Culpa por no trabajar con seriedad en la alimentación del brote sagrado: la infancia olvidada. Culpa por dejar de lado la pregunta del niño que desea aprender. Culpa por tapar con gritos sus sueños, por cambiar por drogas su sonrisa angelical. Culpa por celar su libertad sagrada, por culpa de no saber sus derechos. Culpa de quien no sabe, verdaderamente, a quién culpar.
Es lunes 23 de marzo, media tarde soleada en Santa Fe. Son las 15.45 aproximadamente. Hermoso día, como si por un buen motivo el sol sonriera contento con su brillo en todo el país y en gran parte del mundo. La sociedad se aísla en convivencia familiar para evitar la propagación del contagio de una pandemia que se agiganta terroríficamente, como un monstruo invisible, y que avanza comiéndose la vida de miles de personas sin control y sin barreras. La única alternativa es no moverse de los hogares. “Quedate en tu casa” es la clave para frenar los pasos del maldito coronavirus. Por esa razón colaboramos con nuestras familias, cumpliendo las reglas establecidas por la Presidencia de la Nación argentina. Con la esperanza de reencontrarnos todos juntos con un grito de victoria, siempre unidos, todos los pueblos del mundo hacen lo mismo en esta lucha contra el enemigo de la vida.
Escribo desde un instituto de detención penitenciaria. Aquí muchas personas cumplen con el reglamento, limpiando e higienizando cada espacio donde se convive grupalmente, entendiendo todos esta situación. Por el momento estamos tranquilos en el Pabellón 4, planta baja.
En el patio vemos personas tendiendo sus prendas, otros dentro de las celdas haciendo la higienización diaria. Somos todos compañeros verdaderamente solidarios y entendidos. A pesar de estar privados de nuestra libertad nos sentimos libres compartiendo esta idea de solidaridad.
Escuchamos y vemos en las noticias todo lo que sucede en el mundo. A la gente que no cumple con el protocolo se la detiene, le cobran multas, le secuestran los vehículos. Todo en el marco reglamentario legal para que puedan entender la seriedad de la situación y la extrema problemática que atraviesa el mundo.
En las noticias vemos lo que está sucediendo en las cárceles de otros países, pero mientras cumplamos con el aislamiento nuestras familias se mantienen más tranquilas, y nosotros nos sentimos seguros, a pesar de ser desatendidos desde hace mucho tiempo por la verdadera justicia que supuestos científicos del derecho sostienen con soberbia.
Tengo una buena razón para caracterizar de esa forma a la Justicia, ya que hace casi seis años que estoy en este lugar pagando un muerto que nunca maté. Aún así mantengo la calma, sabiendo que el único juez justo que pone las cosas en su lugar y le da a cada cual lo que le corresponde es el tiempo. Sin plantearme dudas sigo esperando, sigo preparándome para poder defender mis derechos algún día.
Se interrumpe la tarde del lunes. Los del servicio nos comunican que se está descontrolando la población de otros patios. Desde nuestro pabellón les dimos la palabra de mantener el orden, de buena fe, para que se queden tranquilos. A nosotros en ningún momento se nos cruzó por la cabeza alimentar el descontrol.
Desde otro lado, mientras íbamos caminando para nuestra celda, suena un escopetazo. En los portones del pabellón pega el impacto desparramado, rozando la puerta de mi celda, y una munición de goma le da en el brazo a mi compañero de celda. A los pocos segundos no quedó ni el escopetero ni los guardias de nuestro pabellón.
Literalmente en un abrir y cerrar de ojos el panorama cambia y creo que para siempre. Vemos, en el techo de los pabellones 5, 6 y 10 personas encapuchadas. Gritan paseándose de un extremo al otro, como ellos por su mundo. Libres de la rutina cotidiana, pero rodeados de la realidad que los sometió a enfrentar el momento que les toca vivir.
Otros corren y gritan por los pasillos “¡libertad, libertad!”. Un grupo con caras tapadas se acerca a golpear los candados de los portones de nuestro pabellón y logra romperlo mientras siguen gritando “¡esta es nuestra libertad!”. “Vamos a chocar con la policía amigo, no entre nosotros”, dice alguien. Mientras, seguimos inmóviles. Nadie se mueve porque todos se preparan para defender el pabellón. Vemos gente correr por los pasillos, cargados de mercaderías. Todo lo que se escucha son gritos, corridas y explosiones. Nosotros nos quedamos cuidando que nadie entre a querer saquear nuestro pabellón.
Todo se transforma en caos. En los cuatro punto cardinales se escuchan explosiones y sirenas, en el aire corre un humo negro. La curiosidad se agiganta entre la población mientras los portones están abiertos de par en par, y la preocupación se acelera junto al latir del corazón, al estar en la película nunca vista en el historial carcelario de Las Flores.
Todo lo que pasa frente a mis ojos se origina en el desahogo, la impotencia de los valores pisoteados que van quedando en el olvido, cubiertos de telarañas que enredan los archivos sostenidos por lo más fácil del control social. Nos asomamos afuera, pero los guardias nos piden que volvamos a entrar al pabellón de manera ordenada, y lo hacemos.
La desesperanza del que pelea por sus permisos, del que está pasado de los permisos, del que también está pasado de la libertad condicional, a nadie quiere escuchar. Tampoco los asistentes sociales que trabajan en el penal ayudan mucho, con su falta de dinámica. Todos patean la misma pelota pero nadie la ataja, nadie se hace cargo de nada, y así estalló lo que ellos mismos esperaban. Como cuando el que se la da de piola agarra de máquina al boludo que poco recurso tiene para su defensa, y ese mismo boludo explota de impotencia, dejando expuesta la consecuencia lamentable, así se originó todo esto que cuento.
“Todos juntos somos uno” se repite continuamente en el Pabellón 4, donde convivimos junto a jugadores de fútbol, jugadores de rugby, artesanos, pintores, músicos, y grandes valores que en ningún momento perdieron la cabeza por más extrema que era la situación. Claros son los años de padecimiento, para sostener mirando las cosas de un punto de vista analítico antes de actuar desfavorablemente.
Sin duda la lucha es por un solo fin: la libertad. La verdadera libertad, la que abre sus puertas de par en par para que te reencuentres con tus amados seres reales, y deja encerrado solamente el ejemplo para los compañeros que quedan; un ejemplo que alimente las ganas de seguir viviendo, de soportar el transcurso del tiempo, que sigue su marcha dentro y fuera de los muros del penal. Esa libertad lleva una enseñanza para compartir entre la sociedad con derechos y valores infinitos. La libertad de pensamiento nos ayuda a entender más a los necesitados, quienes se encuentran vulnerables frente a problemáticas gigantescas.
Siguen las corridas maratónicas por los pasillos. Se acercan los pibes conocidos a preguntarnos cómo estamos. Están llegando algunos heridos, los recibimos, se reencuentran las parentelas. Pienso en mi primo, en cómo estará en el Pabellón 10, y salgo a buscarlo.
Mientras camino veo a una persona muriéndose, con una puñalada en la garganta y sangre por todos lados. Le pido a los pibes que lo rodeaban que me ayuden a llevarlo para que lo saque la ambulancia. No me importa en ese momento si las balas de goma me lastiman la piel, mientras me acerco frente a frente a las escopetas que apuntan constantes a cada uno, lo sacamos en una frazada y lo dejamos a cinco metros del montón de policías vestidos camuflados y algunos de negro. Mientras agoniza le grito a la policía que por favor no lo dejen morir. Lo repito varias veces y me vuelvo a buscar a mi primo para llevarlo al pabellón donde estábamos nosotros, ahí iba a estar tranquilo. Pero no logro encontrarlo y me vuelvo a mi lugar.
Descontrol total en los pasillos, lanzas de todo calibre. Están destrozando todo. Arden los colchones y los grupos discuten con sus broncas. Algunos se acercan, me saludan, preguntando si estoy bien, mientras camino. Pasan encapuchados que me saludan, yo no los reconozco pero los saludo igual. Mientras, siguen su ritmo, todos acarreando algo, transportando su alimento como las hormigas.
Llego al pabellón, muchos se ya se dispersaron. De las personas que quedan, muchas siguen preocupadas, cuidando que nadie se zarpe en nuestro espacio. Llegada la tarde noche, cuando el pabellón se logra juntar, hacemos un recuento y falta un pariente mío y un par de compañeros más. No los vamos a dejar solos, no los vamos a dejar tirados. Salimos a buscarlos junto a un grupo de compañeros, ya de noche.
La oscuridad de los pasillos mezclada de humo y fuego es de terror, acompañada con el brillo de las lanzas que se entrecruzan mientras seguimos la búsqueda, como si fuera “Rescatando al soldado Ryan”. Todo esto me hace acordar a esa película, pero en una versión de terror y en un marco desgarrador: hay llantos, personas gritando, pidiendo socorro, gente calcinándose en llamas, un verdadero descontrol. Seguimos buscando los pibes que nos faltan, nuestra gente, y todo arde en altas llamas. Me invade la tristeza al llegar al espacio donde estaba mi taller de pintura artística, un espacio que tantos años me costó conseguir.
El aula de la Universidad está destrozada, es el mismo lugar donde llevaba a cabo mi trabajo, mis estudios: todo destruido. No quedó nada sano. Desaparecieron todas mis herramientas. Desapareció todo donde compartíamos la rutina de libertad. Atenta un lagrimón, pero la situación lo evapora instantáneamente al asomarse.
Vuelvo angustiado e impotente, pero lleno de coraje. Siempre soy duro conmigo mismo, no conozco el miedo, no tengo miedo. Siguen los gritos, el humo y el fuego mientras camino sobre los charcos como de chocolate, de ceniza negra, sangre y tierra. Palos, hierros, colchones, ropa tirada. Mercadería desparramada por todos lados, como si nunca faltara en la mesa de los pobres el plato de comida. Una situación de terror. Aún no sabemos cómo y cuándo terminará esta película.
Pienso en mis hijos y mantengo la esperanza de seguir viviendo con el espíritu intacto, para compartir con ellos los mejores momentos.
No le deseo a nadie esta situación. Ojalá ustedes puedan entender esta descarga social, que deja expuesta una verdadera catástrofe en el infierno de los muertos en llamas, de los decapitados, de los que agonizan segundo a segundo, del que los mira sin atenderlos, de aquél que sufre con ello, y del que mira para otro lado, como si nada grave está sucediendo. Pero también de aquél que lucha por su vida viendo la realidad de frente.
Logramos encontrar a los pibes, ahora está toda la población, incluso sobran algunos: son personas grandes de los anexos y algunos pibes que se sentían más seguros en nuestro pabellón, y que sin duda los vamos a atender de la mejor manera.
Nuestros delegados siempre y en todo momento se mantuvieron como personas solidarias, pensantes, que luchan por mantener a la población como corresponde. Tengo que reconocer que son verdaderos líderes, tendría que haber en todos los pabellones personas como este grupo de muchachos, que luchan por los derechos de los pibes y de las familias que tanto sufren las consecuencias de los malos tratos, desde hace mucho tiempo. Verdaderamente es un ejemplo el Pabellón 4, planta baja.
Son pasadas las tres de la madrugada del día veinticuatro, y comienza a escucharse una tropa tirando tiros por todos lados, donde todavía se encuentra gente dispersa de otros pabellones. Nos cerramos cada uno en nuestra celda. Llega la policía con reflectores, le pedimos que tire la barra, que estábamos todos. La policía tira la barra que traba cada una de nuestras puertas y cada uno espera que llegue el chequeo de asistencia médica, como lo hacen siempre después de algún quilombo. Al rato logran controlar la situación. Llega el chequeo médico. Todos estamos bien. Ninguno de nuestros compañeros salió herido de gravedad, por suerte. Todos estamos tranquilos. Seguros de haber hecho lo correcto, siempre y en todo momento. La colaboración individual nos mantuvo unidos. Tengo que agradecer a cada uno de mis compañeros por demostrarse seguros en este episodio terrorífico e inesperado.
Pienso que, en todos los años que llevo viviendo acá, muchas de las autoridades del Instituto fueron solidarias conmigo, lo voy a recalcar siempre. Y sin duda, cuando tenga mi cabaña sobre la costa, no voy a dudar de dar una invitación a las personas buenas.
La confianza queda intacta cuando se trata con respeto. Yo a todas las personas las trato como “usted”, así me enseñaron mis padres y lo voy a seguir sosteniendo para siempre. Pero muchos no son iguales, seguramente tendrán sus motivos para ser diferentes con algunos internos. De los poderes de defensa del derecho tengo que decir que cambié cinco abogados particulares y ninguno de ellos me defendió. Me sacaron la poca plata que tenía de la venta de un terreno y ni uno de ellos me defendió.
Ya son pasadas las 4 de la madrugada. Me doy una ducha, pongo la pava con agua arriba del fuelle encendido para tomar unos mates, mientras rebobino las imágenes grabadas de lo ocurrido frente a mis ojos.
*Artista plástico, escritor, tallerista y estudiante universitario. Forma parte de la comunidad “Compartiendo en Libertad” y el colectivo www.enlasflores.org